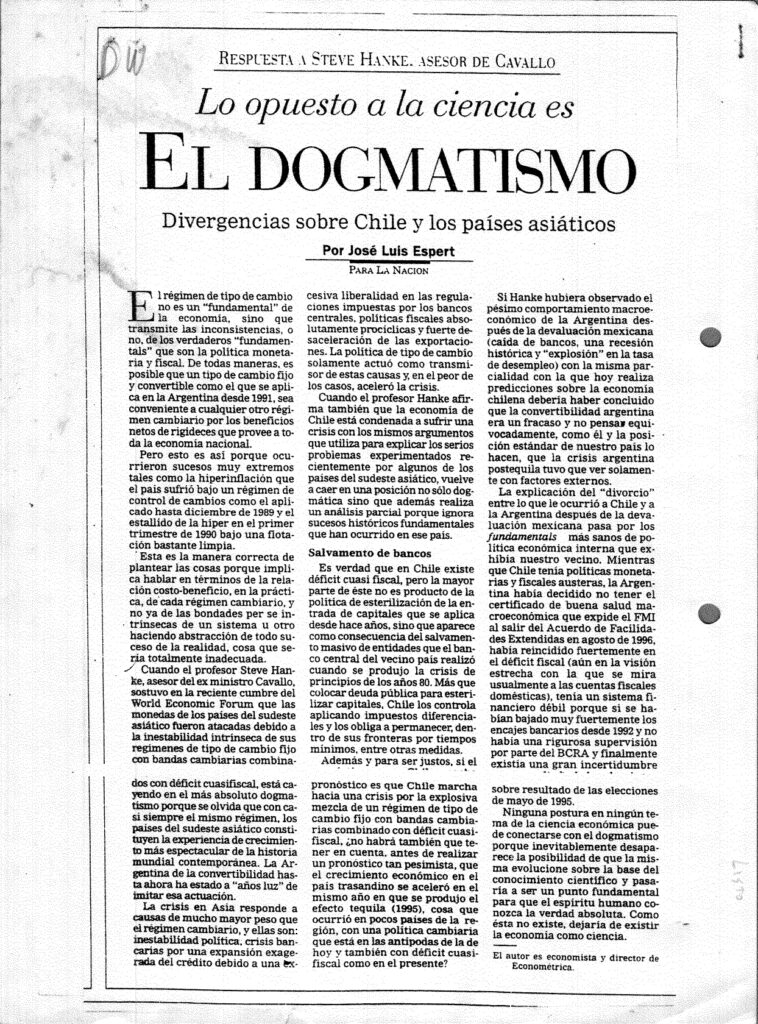E1 régimen de tipo de cambio no es un “fundamental” de la economía, sino que transmite las inconsistencias, o no, de los verdaderos “fundamentals” que son la política monetaria y fiscal.
De todas maneras, es posible que un tipo de cambio fijo y convertible como el que se aplica en la Argentina desde 1991, sea conveniente a cualquier otro régimen cambiario por los beneficios netos de rigideces que provee a toda la economía nacional.
Pero esto es así porque ocurrieron sucesos muy extremos tales como la hiperinflación que el país sufrió bajo un régimen de control de cambios como el aplicado hasta diciembre de 1989 y
el estallido de la hiper en el primer trimestre de 1990 bajo una flotación bastante limpia.
Esta es la manera correcta de plantear las cosas porque implica hablar en términos de la relación costo-beneficio, en la práctica, de cada régimen cambiario, y no ya de las bondades
per se intrínsecas de un sistema u otro haciendo abstracción de todo suceso de la realidad, cosa que sería totalmente inadecuada.
Cuando el profesor Steve Hanke, asesor del ex ministro Cavallo, sostuvo en la reciente cumbre del World Economic Forum que las monedas de los países del sudeste asiático fueron atacadas debido a la inestabilidad intrínseca de sus regímenes de tipo de cambio fijo con bandas cambiarias combinados con déficit cuasifiscal, esta cayendo en el mas absoluto dogmatismo porque se olvida que con casi siempre el mismo régimen, los países del sudeste asiático constituyen la experiencia de crecimiento más espectacular de la historia mundial contemporánea.
La Argentina de la convertibilidad hasta ahora ha estado a “años luz” de imitar esa actuación.
La crisis en Asia responde a causas de mucho mayor peso que el régimen cambiario, y ellas son: inestabilidad política, crisis bancarias por una expansión exagerada del crédito debido a una excesiva liberalidad en las regulaciones impuestas por los bancos centrales, políticas fiscales absolutamente procíclicas y fuerte desaceleración de las exportaciones.
La política de tipo de cambio solamente actuó como transmisor de estas causas y en el peor de los casos, aceleró la crisis.
Cuando el profesor Hanke afirma también que la economía de Chile esta condenada a sufrir una crisis con los mismos argumentos que utiliza para explicar los serios problemas experimentados recientemente por algunos de los países del sudeste asiático, vuelve a caer en una posición no sólo dogmática sino que además realiza un análisis parcial porque ignora sucesos históricos fundamentales que han ocurrido en ese país.
Salvamento de bancos
Es verdad que en Chile existe déficit cuasi fiscal, pero la mayor parte de éste no es producto de la política de esterilización de la entrada de capitales que se aplica desde hace años, sino que aparece como consecuencia del salvamento masivo de entidades que el banco central del vecino país realizó cuando se produjo la crisis de principios de los años 80.
Más que colocar deuda pública para esterilizar capitales, Chile los controla aplicando impuestos diferenciales y los obliga a permanecer, dentro de sus fronteras por tiempos mínimos entre otras medidas.
Además y para ser justos, si el pronóstico es que Chile marcha hacia una crisis por la explosiva mezcla de un régimen de tipo de cambio fijo con bandas cambiarias combinado con déficit cuasi fiscal, ¿no habrá también que tener en cuenta, antes de realizar un pronóstico tan pesimista, que el crecimiento económico en el país transandino se aceleró en el mismo año en que se produjo el efecto tequila (1995), cosa que ocurrió en pocos países de la región, con una política cambiaria que está en las antípodas de la de hoy y también con déficit cuasi-fiscal como en el presente?
Si Hanke hubiera observado el pésimo comportamiento macroeconómico de la Argentina después de la devaluación mexicana (caída de bancos, una recesión histórica y “explosión” en la tasa de desempleo) con la misma parcialidad con la que hoy realiza predicciones sobre la economía chilena debería haber concluido que la convertibilidad argentina era un fracaso y no pensar equivocadamente, como él y la posición estándar de nuestro país lo hacen, que la crisis argentina postequila tuvo que ver solamente con factores externos.
La Nación – Pág. 4 – 28 de Septiembre de 1997
Nota Original: LA NACIÓN | 01/09/2003